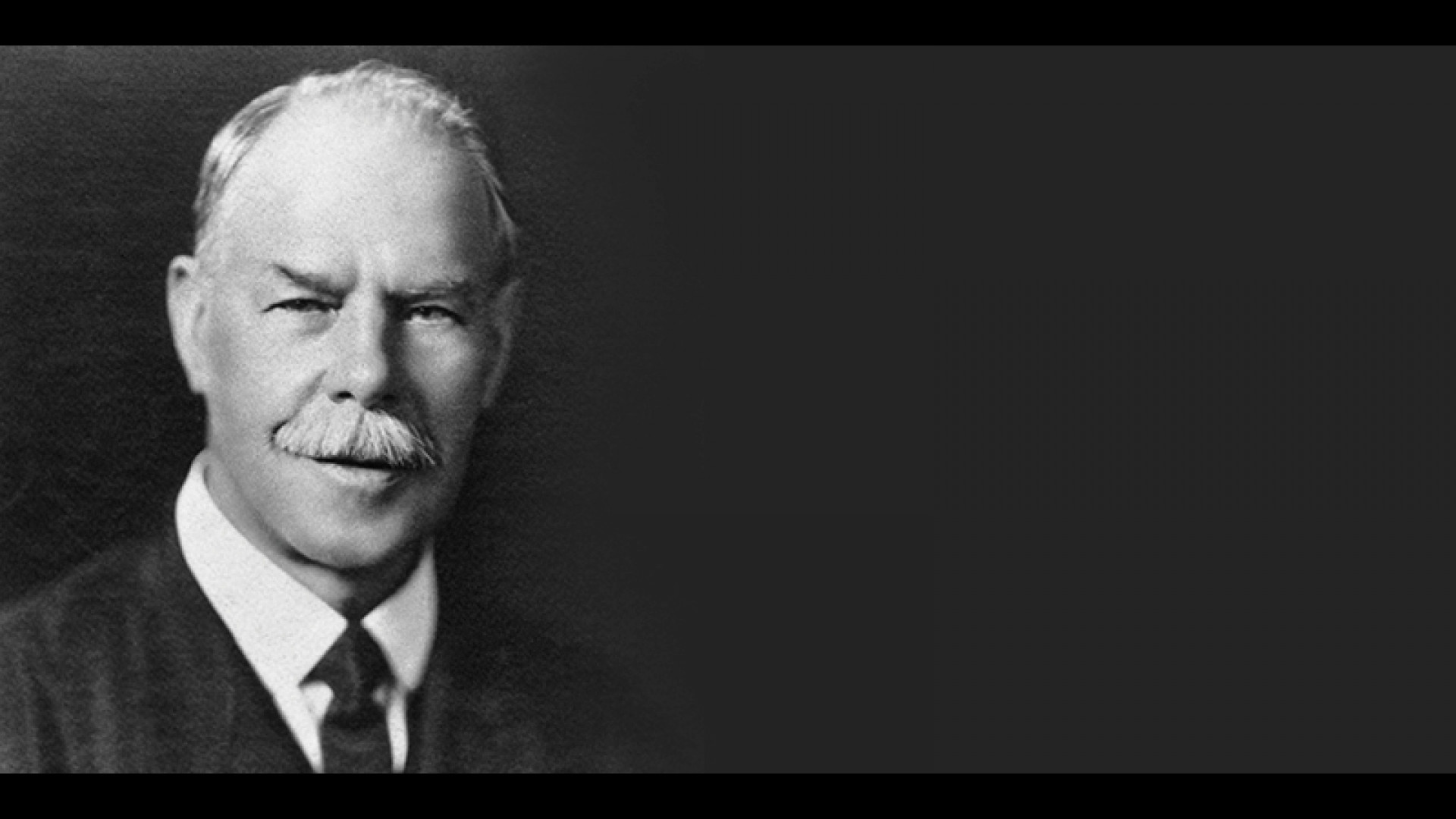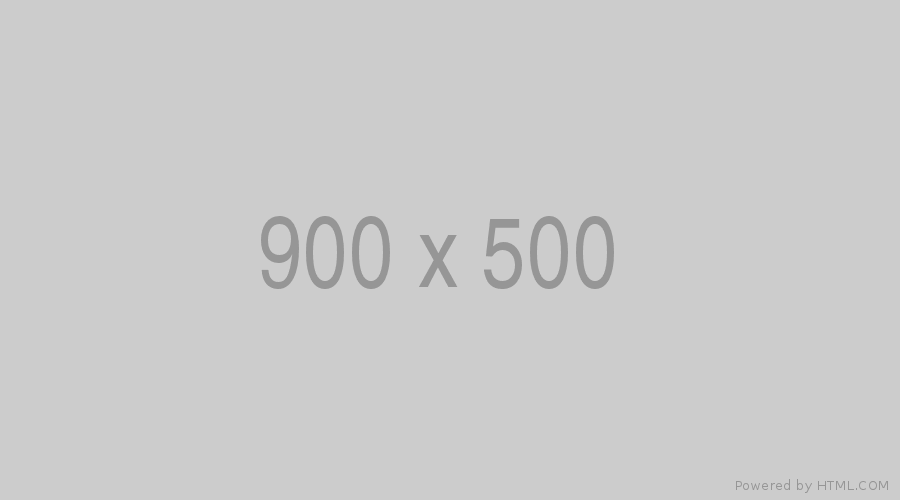HIJOS: UN DON DIVINO
Dice el pasaje del Salmo 127 que nuestros hijos son herencia de Dios, un regalo de Él para nuestras vidas. Como regalo del Señor, nuestros hijos no son una carga, sino un don de Dios. Y como todo don debemos seguir algunos procedimientos para el descubrimiento, el desarrollo y la aplicación de ese don.
Lo primero que tenemos que hacer con un don es descubrirlo.
Cuántas veces alguien de tu iglesia dijo: “Pastor, quisiera descubrir mi don” y tú lo ayudaste: “Tienes que orar, tienes que leer, tienes que capacitarte, tienes que empezar a practicarlo, tienes que anotar lo que Dios te va diciendo, etc.”.
Y de la misma manera que mantenemos un proceso para el descubrimiento de un don utilizado en el ministerio, debemos descubrir a nuestros hijos. ¿Conoces a tus hijos? Cada uno es diferente. Necesitamos conocer a nuestros hijos, para poder reconocer lo que Dios ha puesto en ellos. Si logramos descubrir lo que el Señor ha sembrado en ellos, seremos capaces de ayudarlos a desarrollar su potencial, que es clave en el reconocimiento de las características de un hijo.
Muchas veces no ayudamos a los hijos porque no los conocemos verdaderamente. Sabemos quiénes son pero ese es solo su estuche. Hay pastores que cuando un hijo se aparta dicen: “No lo puedo creer, para mí fue de una semana para la otra”; o “todo empezó por tal relación”. Esa es la consecuencia pero la causa suele ser muy anterior a aquello que el padre logró descubrir. Entonces, debemos descubrir, conocer y reconocer a nuestros hijos.
Lo segundo que tenemos que hacer con un don es dedicarlo a Dios.
Reconocer que nuestros hijos son de Dios no se trata solamente de la encomendación. Ese acto que hacemos de entrega de nuestros bebés al Señor donde hacemos una oración y reconocemos que no son nuestros, que son de Él. A veces se hace como un acto religioso, o como un trámite, sin tener dimensión de lo que se está haciendo. Solemos decir: “Es tuyo, Señor, tú me lo diste para cuidarlo, para protegerlo”, pero tenemos que dedicar a nuestros hijos no una sola vez, sino todos los días de nuestra vida. Todas las mañanas, mientras estuvieron bajo mi dependencia, yo los dedicaba a Dios y oraba: “Gracias porque me los dejas un día más para disfrutarlos, pero son tuyos”.
Cuando mi hijo mayor Sebastián tenía unos ocho años lo operaron de adenoides, una operación muy sencilla. El pediatra era un amigo personal y me dijo: “Jorge, tenemos que operarlo, porque de no hacerlo, Sebastián tendrá gripes y anginas a repetición toda la vida; es una operación de rutina, quédate tranquilo”. Lo operaron y cuando lo llevaron a la habitación empezó a perder una gota de sangre por la nariz, razón por la cual tuvo que recibir tres transfusiones de sangre. El goteo no paraba y tuvo que ir dos veces a quirófano para encontrar la vena que estaba cortada pero por mucho que lo intentaron, no lograron encontrarla. Mi amigo me explicó: “Jorge, la verdad que nunca me pasó esto y no puedo encontrarla. Voy a buscar a una amiga mía que es profesora de la universidad y especialista; quiero que venga ella porque algo no estoy viendo”. Mi esposa estaba adentro con Sebastián, yo estaba solo, muy preocupado y a la espera. En un momento no había nadie en esa sala y empecé a orar: “Señor, ¿no será que de esta operación de rutina, tonta, tú me estés pidiendo que te entregue a Sebastián?”. Uno no está preparado para ninguna tragedia pero, si te la imaginas, te la imaginas distinta. Comencé a entristecerme y a llorisquear, y agregué: “Padre, bueno, si lo que quieres es que te entregue a Sebastián, ya te dije esta mañana que es tuyo, ahí lo tienes. Es tuyo”. Llegó mi amigo pediatra con la doctora y se lo llevaron. Sin exagerar, a los diez minutos regresó el doctor y me explicó: “No me preguntes porque no tengo una respuesta para darte pero ya no hay nada, está cicatrizado y no hay más pérdida de sangre”.